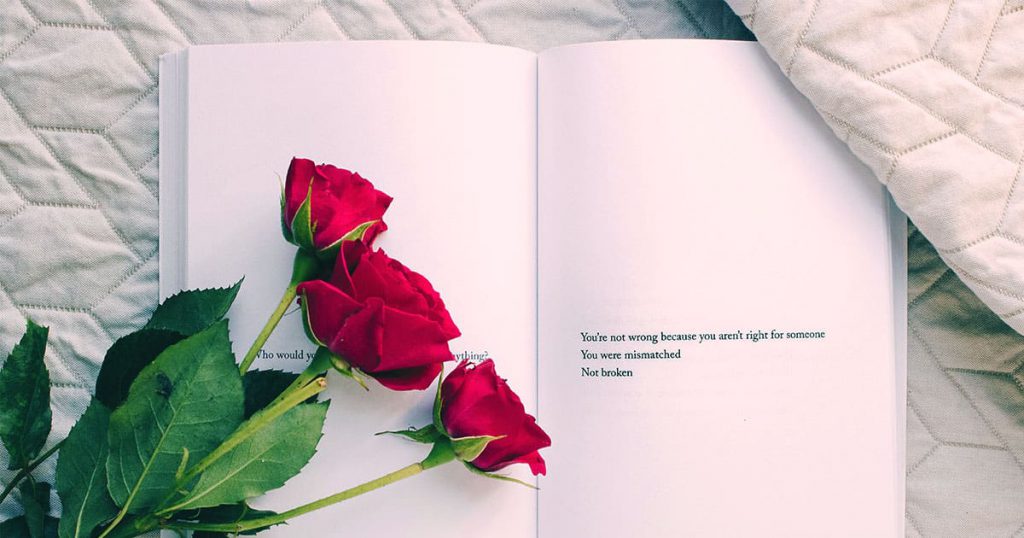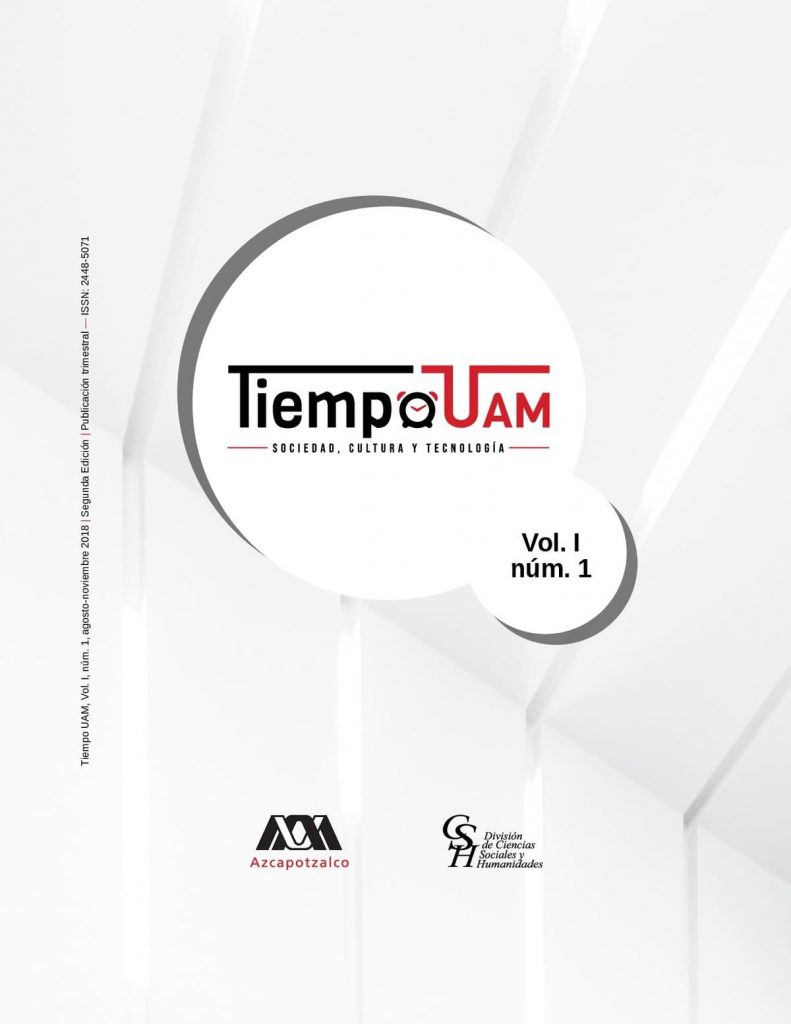Conocí a Rosario justo cuando iba por la segunda parte de la mudanza.
Lanzó una ligera mirada temeraria, pero tierna. No dijo nada absolutamente.
No parecía sorprendida, yo no importaba. A fin de cuentas,
Rosario era una guapa señora que tenía marido e hijos o hijas. Rosario era una
flor, una mujer delgada de cuerpo flexible, precioso, extraño, hermoso.
Al cabo de dos, tres o cuatro días me di cuenta de que
Rosario era soltera. Durante las noches, al estar tirado en la colchoneta,
pensaba en lo maravilloso de ser libre, pero Rosario me fascinaba, soñaba sus
besos, deben ser sin prisa, pero con abandono. Imaginaba las caricias, nuestras
vidas juntas, ella tan comprensiva. Cuando fumaba mariguana largo tiempo en uno
de los deberes de la magnífica hierba, comprendía que era imposible nuestro
acercamiento, yo era tan porquería, un traidor de la alegría, abofeteado por la
simple idea de sus caricias, y un desquiciado por el exceso del trago.
Me la encontré varias veces. Jamás lanzó sus ojos a los
míos, sólo salían sus “buenos días vecino”, pero eso le decía, a todos y a
todas sin distinción alguna, nunca supo de mi historia. En cambio, yo sabía
todo de ella, la espiaba y preguntaba con los vecinos acerca de su pasado.
Tenía doce años de vivir en ese cuarto solitario del segundo piso. Como un
pervertido, pero enamorado, la espiaba y sabía de su ropa, sus medidas, sus
noches, sus sábanas, su ternura, su amistad inquebrantable con Fifí, su perra blanca,
vaga, pero su única compañera.
En diciembre, justo en el periodo de las posadas, me puse
tan briago, tan nervioso, tan débil que no impidió que invitara a bailar a
Rosario; fui hacia ella hechizado por sus movimientos semiapagados, pero
sensuales. Su respuesta fue un rostro duro, pero hermoso, y con una figura de
rosa y con actitud de espina, me dejó con la mano extendida y con otro gran
fracaso en las memorias propias, en la vida. Pedí que los fantasmas no se
acercaran nunca, por decreto, por tratado. Rosario, para no parecer tirana, sonrió
brevemente, levantó la mano con su vaso y entre labios se acercó a mi oído para
decirme, niño no sabes bailar, a lo mejor en uno de tus bamboleos me tiras,
mejor vete a dormir, veo que el alcohol ha comido tus pocos años de suerte
irreverente. Quise contestarle, pero ella dejó todo claro, fui con despecho a
buscar otras manos, otro perfume, una ausencia de mi aliento, otros labios
tóxicos, en busca de posibles amantes. Sin embargo, esa noche en ese frío quedé
recargado sobre el último cartón semivacío de cervezas, sólo ellas me trataron
como un inseparable amigo borracho.
Frecuentemente encontraba a Rosario en el portón, cambiaba
su actitud, me miraba a los ojos. Yo no trabajaba, sólo en ocasiones iba a la
escuela, regresaba muy noche, justo a tiempo para ver llegar a Rosario, verla
despeinarse, apagar la luz, que ella soñará conmigo. Compuse poemas para
Rosario y justo ese día hice una promesa ante la vida, ante la muerte. Yo iba a
ser valiente, entregaría una carta a Rosario y le invitaría a un café, allí le
propondría que fuera mi pareja, mi compañera, mi amante y si no lo hiciera o
ella me rechazara, no tendría por qué vivir; a fin de cuentas, no tenía
absolutamente a nadie y hasta ese momento me valía madre lo que pensaban de mí,
pues a ellos les valía lo mismo lo que yo pensaba de ellos.
Imaginé y preparé cautelosamente la carta, el poema, el
discurso, las monedas para el café, el alambre, el techo, la silla. Ese día me
jugaba más que el amor mi vida. Al bajar rápidamente las escaleras, un hombre
tocó la puerta, parecía lo que llaman una buena persona, ni joven, pero tampoco
muy viejo. Rosario, la mujer no muy vieja, pero tampoco muy joven, estaba
contenta y lista para ir al trabajo. En el último gesto de rapidez rutinaria
tomó las llaves. Hasta que llegó aquel hombre amable que traía una noticia, ese
tipo generoso, que así mismo se pensaba. Cuando Rosario abrió la puerta, pensé
que se iban a lanzar uno sobre el otro, a besarse con fuerza, entrarían a la
casa, sudarían sus cuerpos, se escucharían los gemidos, se encontrarían en un
punto placentero y grato desnudos, allí empotrados. Corrí desesperadamente a un
punto donde nadie me viera, atadas mis venas, al filo de un suicidio. No quise
ver más, corrí al cuarto de azotea, me fumé el último cigarro, me sujeté del
alambre, lo tensé previamente, puse mi cuello, sentí frío el tiempo. Sudé
mucho, pensé poco, respiré profundo y me aventé al suelo, en ochenta
centímetros estaba la muerte abrazando mi cuerpo.
Me sentí cobarde, yo debería ser valiente y entregar el
poema y la carta al menos, tal vez no quisiera venirse conmigo, pero se
enteraría de que no estaba sola, de que me tenía siempre a su lado, así es que giré
mis manos sobre el alambre, y giré las piernas a la silla, decidido a hacer lo
que fuera, salí corriendo y temerosamente toqué la puerta. Ella no abrió, sólo
se escuchaban unos gritos de dolor, así es que toqué más fuerte, jamás la
eternidad había estado en la puerta. Busqué a aquel tipo y sólo alcancé a ver
un coche azul a lo lejos y un mar de sangre. La vecina me contó que el hombre
sin más le dijo: “Lo siento, vi desangrar a una perrita blanca. Creo que era de
usted. Pudo haber sido una señora y un niño, lo siento. La atropellé, pero
dígame, por favor, cuánto le debo, yo le pago”. El tipo no pensaba que Rosario
había compartido muy poco y que se había echado a la bolsa cuarenta y seis años
de soledad empedernida. El hombre trató de enmendar el asesinato y sacó algunos
billetes, no pudo ver cuántos, ni cuánto era, pero Rosario le dio un portazo,
creo que hasta tres, después le escupió en la cara, le azotó la puerta por
última vez. El hombre no insistió más, se fue.
Rosario lloró poco tiempo, la escuché. Rosario, mi vecina,
la solterona, la imposibilitada para el amor, al bueno, al malo, no sé.
Cuarenta y seis años que no abrió las piernas nunca, que no gemía excitada,
nada. La que extirpó su cara a la maquinaria nocturna de los centros de
diversión. Toda su confianza le había sido otorgada a su perra y sin confianza,
ni espera, no había más. Había comprado su perra como regalo a la hija de su
jefe, pero ese día el jefe conoció a otra amante, y Rosario prefirió vivir sus
últimos tres años de vida y con su humor invisible y sus senos de solterona,
que lucharon por así seguir.
La casera llegó a cobrarnos la renta, yo no tenía dinero y
eso le dije, el ciego de lado se había enfermado y ni siquiera para explicar le
dieron ganas. La casera gritó: “Rosario, Rosario, la renta”, con voz poco
amable. Rosario la responsable, la gentil, la compresiva, no contestó. Se llegó
la quincena y todos pagamos la renta, menos Rosario. La casera, enojada,
inventó que se le había visto por la Basílica, que se había ido de puta y que
tenía su cuerpo dispuesto a muchos hombres. Yo me paraba en el portón todas las
noches para ver a Rosario, entregarle la carta, decirle el poema, invitarle a
un café, proponerle que fuera mi amante. La verdad es que cuando abrieron su
cuarto al cumplimiento de su depósito, Rosario se había exaltado tanto que
decidió reventar su estómago con una sobredosis de depresión, incalculable la
cantidad de pastillas que la hicieron estallar de autosugestión, una exaltación
de emociones provocaron la muerte, tal vez la soledad y un mal amante, ella
prefirió guardarse en las nubes frías de algodón, y la señal de sus manos sin
miedo todavía las veo. Cuando la vi arropada por un inmenso olor a soledad, a
frustración, a desquicia, sentí un vacío y un fuerte dolor en la cabeza, que la
podría hacer estallar. Una vez la escuché decir que su perra no la dejaría
nunca, pero la perra ese día ni siquiera la miró y se fue a la calle con la
otra vecina, su corazón no era nada más de Rosario. Me reproché de haber sido
tan cobarde, tal vez si le hubiera entregado la carta, el poema o quizá hubiera
llegado más temprano. Rosario no se hubiera aventado al vacío, a lo mejor me
habría dicho que no quería nada conmigo, pero habría insistido en compartir un
café como amigos.
Tiene seis meses que me cambié de cuarto, es por el mismo
rumbo y ayer atropellaron a un perro, pero el asesino huyó, fue un cobarde y recordé un poema: “Todos te desean, pero ninguno te ama. Nadie puede quererte, serpiente, porque no tienes amor, porque estás seca como la paja seca y no das fruto”[1].
Rosario era buena vecina, y la perra también. Escuché a los vecinos decir que ojalá yo no tenga el mismo destino que Rosario, lo pensé poco, me tomé la cerveza rápido, eructé fabulosamente, me eché las últimas monedas a la bolsa, quemé el poema, ya no lo necesito, eché a la basura la carta, les menté la madre y no hice ni gesto, no los escuché.
[1] Fragmento del poema Casida de la tentadora de Jaime Sabines.
Publicado en el número
TIEMPO UAM. SOCIEDAD, CULTURA Y TECNOLOGÍA. Año 1, volumen I, número 1, agosto-noviembre 2018, es una publicación trimestral de la Universidad Autónoma Metropolitana a través de la Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Sociología; Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de México y Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Alcaldía Azcapotzalco C.P. 02200, Ciudad de México. Teléfono 5318-9144, ext. 117, Página electrónica https://tiempouam.azc.uam.mx. Dirección electrónica: tiempouam@gmail.com, Editor responsable: Yolanda Castañeda Zavala.
Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Título Nº 04-2015-101310014700-203, ISSN 2448-5071, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsables de la última actualización de este número: Carlos Yoshimar Hernández Badillo (División de Ciencias Básicas e Ingeniería) y Jessica Mabel Velázquez Hernández (División de Ciencias y Artes para el Diseño). Fecha de última modificación: 5 de agosto de 2018. Tamaño del archivo 1.51 MB.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación, sin previa autorización de la Universidad Autónoma Metropolitana; a excepción de aquellas imágenes cuya licencia de derechos de autor permita su libre reproducción.