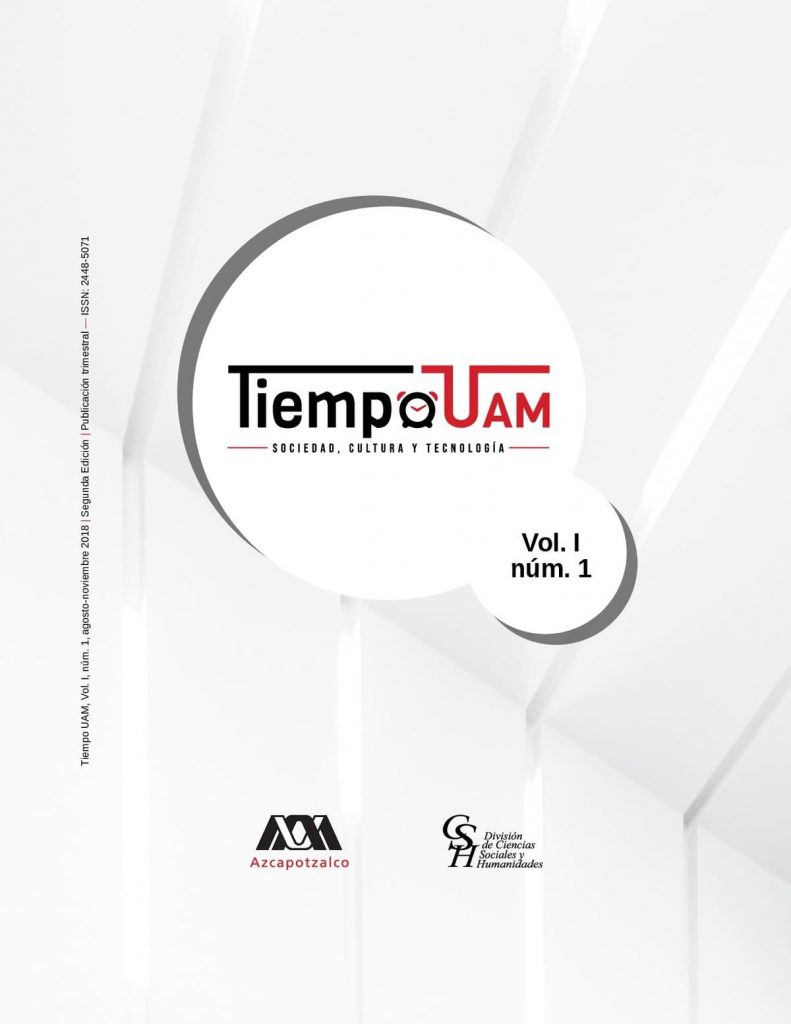¿Qué es lo que hace un relojero?… Repara relojes ¿Y para qué los repara?… Para que puedan andar. Cuán importante era el tiempo para el señor Jonás (un viejo amigo, relojero, de casi 83 años) que vivía solo a causa de la muerte de su esposa Regina. No quiero rebajarme diciendo que yo no era importante para Jonás, no, no, no, él me pensaba todo el tiempo; e incluso, unos meses antes a la muerte de su tan amada esposa, estaba completamente seguro de que yo la perseguía, o la acosaba, o al menos, que estaba interesado en ella. Y bueno, sí, he de confesar, me apropié de ella, pero no en la forma, ni mucho menos en la manera en que lo pensaba Jonás; ella, simplemente me llamó y yo acudí.
Jonás cree no haberme conocido (yo más bien creo que se hacía el tonto), pero estoy completamente seguro de que no es así; sé que en el fondo me conoce, pero reniega de mí. La primera vez que lo vi, fue en el año 1943, él iba en tercero de primaria; recuerdo muy bien que su padre era relojero, como él lo es ahora. Su madre, era ama de casa y sus dos hermanas, Amelia y Cristina, lo querían en demasía. A Jonás siempre le gustó armar cosas, pues imagínense, reparar relojes era “pan de cada día” en su casa. Es más, un día, mientras él estaba jugando me invitó a verlo jugar; sostenía el cristal rayado de un reloj que su hermana, Cristina, le había obsequiado por sus buenas calificaciones. Él tenía la costumbre de colocar entre los labios partes de los relojes que desarmaba, para, una vez hecho esto, volverlos a armar; es decir, se metía a la boca (entre los labios): manecillas, biseles, diales, engranajes, tornillos, etc.
Ese día, como yo lo recuerdo, colocó el cristal en su boca, mientras ajustaba dos tornillos plateados a la necesidad del reloj; de la nada, tragó aire llevándose el cristal junto a esa bocanada. Recuerdo que se estaba poniendo morado, los ojos estaban crispados y su nariz provocaba un silbido de angustia. Yo no podía hacer nada, sólo me acerqué a él y entonces… Casi al instante, entró su madre a la habitación (¿instinto?, quién sabe), Jonás estaba de rodillas, su madre lo levantó apresurada, se colocó detrás de él y, como en un abrazo trasero, le presionó el abdomen logrando que Jonás expulsara el cristal; la madre, por su parte, expulsó regaños y advertencias sobre esa costumbre de meterse cosas a la boca. Jonás, hasta ahora (a sus casi 83 años), ha hecho caso omiso a las indicaciones de su madre.
Después de este suceso, me tuve que ir, dejando a Jonás solo por una larga, larga, temporada. No fue sino hasta 1965 que lo encontré. Él ya tenía treinta años, se había casado, había procreado a una hermosa hija y, además, heredado la casa de sus padres ahora difuntos (estuve ahí ese día, pero no pude acercarme a Jonás). El día que lo volví a ver estaba atendiendo la relojería —cabe hacer hincapié que era la más famosa de la ciudad pues “calidad” era su segundo nombre, con decirles que hasta el mismísimo gobernador compraba y mandaba a arreglar ahí sus relojes— y se disponía a bajar dos cajas de pedido de la estantería negra situada en el lado izquierdo de su escritorio. Fue por la escalera de madera —un poco rancia por la lluvia— y la colocó delante de la estantería; cuando menos lo sintió, al ascender, uno de los peldaños de la escalera se rompió, crujiendo estrepitosamente y Jonás, al caer, se golpeó en la cabeza, no sin antes impactarse en el escritorio; en ese preciso momento entré yo, sin hacer sonar la campañilla colgante de la puerta principal (creo que no tenía badajo). Me acerqué inmediatamente a él, y su esposa, (al igual que había ocurrido en aquella ocasión con su madre), entró unos segundos después, asustada, gritando y agitando la cabeza. Yo me quedé callado, mientras ella se preguntaba: “¿qué había pasado aquí?”; me negué a responder, ella salió a la acera —ignorándome por completo— y solicitó ayuda. Por cierto, esa fue la primera vez que conocí a Regina.
La ambulancia llegó sorpresivamente rápido, y para eso, la gente que vivía a lado de la relojería —pues, Jonás, siempre había sido amable con todos y cada uno de ellos— había hecho una especie de almohadón, con suéteres o sudaderas, para apoyar su cabeza ahora roja y tibia. Regina subió a la ambulancia y se marchó con él; yo, que miraba todo, pegado a la puerta de la relojería, decidí seguir a la ambulancia hacia el hospital (este último, se encontraba a poca distancia si se iba en automóvil —en este caso en ambulancia—, por ejemplo; pero yo, que decidí ir a pie, me tardé un poco más). Al llegar al hospital, averigüé en qué habitación se encontraba Jonás. Me acerqué a la habitación y ahí estaba ella, sujetándole la mano, llorando, pero esperanzada, pues, por lo que pude escuchar, Jonás estaba a salvo (con fracturas eso sí, pero a salvo), todo esto, gracias a la velocidad de atención por parte de la ambulancia y al servicio de emergencia del hospital. Yo decidí no entrar, pues creí que no tenía caso, estando ella ahí con él, vivo.
Nuevamente, como en las “amistades” pasajeras, volátiles, suele ocurrir, me distancié de Jonás. No me comuniqué para nada con él. De vez en cuando me quería acercar a Regina, pero, a sólo unos pasos de estar en contacto con ella, me apartaba, creía, no era necesario. Supe que se casarón por segunda vez; no sé, creo, es una especie de ritual que llevan a cabo las parejas que conciben a un hijo por segunda vez (por cierto, en esta ocasión, fue un varón). También supe que Ana, su hija mayor, aquella que conocí muy pequeña en 1965, se llegó a recibir y partió hacia el extranjero: allí hizo su vida, feliz. En cuanto a su hijo menor, Javier, nacido unos años después que Ana, en 1970, se ocupó de las artes, y ahora, funge como catedrático en la universidad más importante del país. Ambos, siempre se caracterizaron por no distanciarse de sus padres; la comunicación continúo viva. Jonás siguió con el negocio de los relojes y Regina, ahora que había satisfecho el papel de ama de casa, aprendió el oficio de su esposo; la pasión por este trabajo desempeñado por Jonás (y ahora también por su esposa) se veía demostrado: al momento de arreglar relojes; consiguiendo piezas a la mayor velocidad; dando precios justos, pero sobre todo, en la forma de atender… Sí, creo que en eso radicó todo este tiempo la fama del negocio y su vigencia.
En fin, antes de ver a mi amigo, en la que se podría considerar la última vez, fui a visitar a su esposa pues, de la nada, me llamó. Por algunas personas se había esparcido el rumor de que Regina estaba muy enferma; según comentaban: “creo que es una enfermedad muy grave, no curativa”. Cuando me enteré de esto, hace aproximadamente tres meses, tenía la vaga sensación de que ella me necesitaba. Intenté visitarla, pero ahí estaba Jonás que, gracias a su atención y a su amor, la mantenía con vida. Yo me sentí incómodo de entrar a verla, así que me resigné a sólo observarla por la ventana de su cuarto que daba hacia la acera. Ella no salía para nada de la habitación, pero, considero, no era necesario pues, en primer lugar, a la edad de 80 años uno ya no está para esos trotes (aunque he de confesar que yo soy mucho mayor que Jonás y su esposa y sigo aquí); en segundo lugar, Jonás la atendía como a una reina: le llevaba el desayuno, (la comida no, pues en esa hora él trabajaba en la relojería mientras una enfermera cuidaba de ella), cenaban juntos, la bañaba, vestía, calzaba, le contaba historias, bailaba para ella… Dos o tres veces al mes vi a sus hijos acompañándola (con sus rostros igualmente contenidos de llanto, sufrimiento, desesperación y todos aquellos adjetivos que acompañan el ver sufrir a una persona amada).
Una mañana de mayo (miércoles para ser exacto), cuando Jonás hubo despedirse de su esposa con un gran beso y abrazo, me atreví a entrar. Estaba nervioso porque en realidad nunca nos habíamos presentado formalmente, sólo rosé su mirada en aquellas ocasiones en las que el destino nos juntó. Levanté el cerrojo de aquella casa tan bien cuidada (a pesar de su longevidad), caminé por el largo pasillo hacia la habitación, bordeando la sala de estar, el comedor y el baño principal; toqué la puerta de la habitación de Regina tres veces… No escuché respuesta… Volví a tocar y, clara, aunque débilmente, escuché un: “pase”. He de confesar que estaba muy nervioso, siempre me comporto así cada vez que voy a visitar a los que yo considero mis “amigos”. Al momento de dar el primer paso en la habitación, Regina, siempre bella, me miró fijamente, extrañada, pero segura. Me dijo: “pasa, no seas tímido”; caminé hacia ella sin apartarle la mirada, me senté en el lado izquierdo del colchón. Estuve a punto de hablar e instantáneamente, con dificultad, se levantó un poco, señaló la foto de su buró (era de su boda) soltando una deslizable y dulce lágrima que se balanceó sobre la pestaña del ojo derecho; deslizó sus dedos suavemente sobre mí, sonrió, se volvió a recostar, entrecerró sus ojos y partimos.
La forma en la que se intenta salir adelante luego de la partida de un ser querido (como un amor de toda la vida, por ejemplo), varía respecto a la cercanía o la familiaridad demostrada. Para Jonás no fue nada fácil, lo único que lo mantenía medio vivo era su relojería y el tiempo y los recuerdos bellos vividos con su esposa. Sus hijos, ahora con hijos, lo visitaban de vez en cuando y Jonás (muy bien fingido) intentaba demostrar interés y entereza. Un día, deambulando por la zona aledaña a su casa y relojería, escuché por medio de los vecinos que Jonás me estaba buscando (me describió a la perfección, es decir, sí me recordaba); que, de hecho, a mi nombre, reclamaba enfrentarse cara a cara conmigo. Dijo que me esperaría esta misma tarde en su relojería, treinta minutos antes del cierre (es decir, a las 18:30 p. m.). Y así fue, el letrero de “Cerrado” estaba ya colocado en la puerta principal de la relojería. Entré y esta vez sí sonó la campanilla colgante. Jonás estaba en su escritorio (aquel con el que alguna vez se había enfrentado), la luz de la relojería era tenue; los exhibidores de cristal tenían una luz radiante que se expresaba cada vez más intensa por el reflejo de los relojes contenidos en estos. Me pidió que me sentara. Su rostro estaba lleno de tristeza, empapado de soledad (mas no de resentimiento). Me comentó que desde cuándo lo conocía y le platiqué que desde el día en que “jugando” a desarmar, se tragó el cristal del reloj que su hermana le había regalado. Pensante, a media sonrisa, me comentó que era verdad, que vagamente creyó verme (borroso) en la habitación acercándome a él pero que yo no había intentado hacer nada y, además, que, en cuanto su madre había aparecido, jamás me volvió a ver.
Siguió haciéndome preguntas como, por ejemplo, si esa había sido la única vez en que nos habíamos visto. Le dije que no, que un día había venido dispuesto a reencontrarme con él en esta misma relojería pero que fue el día en el que sufrió la aparatosa caída desde la estantería. Lugo de seguir así por un corto tiempo, me hizo lo que sería la pregunta más importante: “¿por qué me robaste a mi esposa?” Le contesté fielmente que ella me había llamado tiempo atrás pero que yo no me sentía capaz de entrar a verla. También le comenté que sí, me había llamado la atención desde que la vi con él, pero que no era más que vana e irresistible atracción (como me sucede muy a menudo con muchas personas). Me preguntó que cómo estaba ella, que si lo extrañaba, le dije que jamás había visto a una mujer más tranquila de irse conmigo y que, por supuesto, lo extrañaba y a sus hijos y nietos también. Pero que lo que más echaba de menos era esta relojería; que anhelaba aquellos momentos en donde él fungía como maestro y le enseñaba a reparar, barnizar o colocar correas a los relojes. Que también no olvidaba su tonta costumbre de meterse las piezas de los relojes entre los labios mientras los arreglaba. En fin, le narré cada uno de los recuerdos que ella, y muchas otras personas, me platican cuando van conmigo. Durante ese breviario de anécdotas, su cara se transformaba al nombrar cada una de esas experiencias: sonrió, lloró, recordó y reflexionó todo ese tiempo compartido.
Por último, secándose las lágrimas, me pidió, por favor, que si podría llevarlo conmigo, para encontrarse con su esposa. Le comenté que por eso había venido a su relojería; aun así, me tomé el atrevimiento (en realidad fue una consideración de mi parte ya que no se me permite) de preguntarle si estaba seguro de esta petición, que pensara en sus hijos o seres queridos, pero me comentó que, afortunadamente, sus hijos tenían una vida completa y feliz y que, además, él ya estaba grande y cansado; pero sus ojos, en general todo su rostro, lleno de esperanza me daban la respuesta: quería ir, no hay más. Cuando por fin le tendí la mano, delicadamente, se quitó su reloj, lo colocó en su escritorio y le dije que, si quería, se lo podía llevar consigo, me dijo, alegre, que no, que él sabía que ha donde íbamos el tiempo no importaba.
TIEMPO UAM. SOCIEDAD, CULTURA Y TECNOLOGÍA. Año 1, volumen I, número 1, agosto-noviembre 2018, es una publicación trimestral de la Universidad Autónoma Metropolitana a través de la Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Sociología; Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de México y Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Alcaldía Azcapotzalco C.P. 02200, Ciudad de México. Teléfono 5318-9144, ext. 117, Página electrónica https://tiempouam.azc.uam.mx. Dirección electrónica: tiempouam@gmail.com, Editor responsable: Yolanda Castañeda Zavala.
Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Título Nº 04-2015-101310014700-203, ISSN 2448-5071, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsables de la última actualización de este número: Carlos Yoshimar Hernández Badillo (División de Ciencias Básicas e Ingeniería) y Jessica Mabel Velázquez Hernández (División de Ciencias y Artes para el Diseño). Fecha de última modificación: 5 de agosto de 2018. Tamaño del archivo 1.51 MB.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación, sin previa autorización de la Universidad Autónoma Metropolitana; a excepción de aquellas imágenes cuya licencia de derechos de autor permita su libre reproducción.